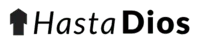Por Santiago Salmerón
Si el quinto mandamiento dice: “No matarás”, entonces, ¿cómo pudo Jesús haber dicho “no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada” (Mt 10, 34)? El propósito de este artículo es analizar, en primer lugar, qué significa que la vida cristiana sea un combate, y en segundo lugar, cuál es la parte que nos toca a nosotros.
Combate… ¿contra quién? ¿contra qué?
Comencemos con las palabras del apóstol san Pablo cuando le escribe a su discípulo Timoteo: “He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe” (2 Tim 4, 7). Entonces ¿cuál será ese combate?
En primer lugar, no es un combate contra otros pueblos. Para el apóstol, a los ojos de Dios no existe una diferencia entre los hombres de las distintas naciones, porque son todos amados infinitamente por Él. Por eso dice que “todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo, han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús” (Gal 3, 26-28).
Tampoco es un combate contra otras religiones. El apóstol que perseguía a otras personas por diferencias de religión ya no existe más. Era él quien presenciaba cómo apedreaban a Esteban (cfr. Hch 7, 55-60) antes de haber sido encontrado por Cristo: “Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al Sumo Sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del Camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres” (Hch 9, 1-2).
En realidad, es un combate más profundo que todo eso. Y legítimo. Estamos hablando de un combate tan antiguo como el mundo: el combate contra el demonio y el pecado.
Ahora se estarán preguntando, ¿de verdad cree que existe el demonio? ¿no es solamente una imagen simbólica? Recordemos que “Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio” (Mt 4,1). Por lo tanto, no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque 2como león rugiente, ronda buscando a quien devorar (1 P 5, 8)” (GE, 161).
Los dos frentes de batalla
Por lo tanto, hablamos de un combate contra el demonio y sus tentaciones. Sobre este enemigo decía San Juan: “Porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, codicia de los ojos y ostentación de riqueza. Todo esto no viene del Padre, sino del mundo“(I Jn 2, 16). Según el discípulo amado, vemos que las tentaciones del demonio pueden venir por los malos deseos de la carne o por la avaricia.
La tentación de la carne se refiere a los deseos desordenados, que son tales porque no proceden del amor. Justamente, nos matan porque nos impiden vivir en caridad los unos con los otros: “Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso, ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren” (Gal 5, 17).
Si nuestra lógica en la vida es la que procede del egoísmo de poseer y usar todo para nosotros, entonces vivimos según la carne: “Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza” (Gal 5, 19-21).
En cambio, si nuestra lógica es la del amor, siendo que “toda la Ley está resumida plenamente en este precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Gal 5, 14), entonces nuestros frutos serán la felicidad que anhelamos: “El fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia” (Gal 5, 22-23).
Por su lado, la tentación de la avaricia nos mata porque “El que ama el dinero no se sacia jamás, y al que ama la opulencia no le bastan sus ganancias. También esto es vanidad” (Ecli 5,9). El motivo de que la codicia nunca se sienta satisfecha reside en que el corazón del hombre ha sido hecho para albergar a Dios, como dice san Agustín: “nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”. Todo lo que sea inferior a Dios es incapaz de llenarlo.
Respecto de la avaricia, el combate está en vivir como hijos de Dios. Basta con reconocer nuestra pequeñez y esperarlo todo de Dios. Confiar en que Dios pone lo que necesitamos en nuestras manos si nos abandonamos como un niño en sus brazos. Por eso Jesús les dijo: “Dejen a los niños, y no les impidan que vengan a mí, porque el Reino de los Cielos pertenece a los que son como ellos2 (Mt 19,14), es decir, porque no se preocupan por imponer sus fuerzas, sino que confían en recibirlo todo de su Padre.
Conclusión
Entonces, cuando Jesús dijo “no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada” (Mt 10, 34), no se refiere a un combate contra un pueblo o una religión, sino contra el reino del demonio y la esclavitud del pecado.
Justamente, morir al “hombre viejo” significa morir al apego a las posesiones. Morir al tener cosas con espíritu egoísta, es decir, pensando en “todo para mí, y los demás que se arreglen”. Esto hay que superarlo. Hablamos de la renuncia a sí mismo. “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará” (Mt 16,24-25). Se trata por lo tanto de renunciar a ese hombre apegado a la posesión egoísta, que no quiere saber nada con la vida superior, o sea, la vida de entrega, de buscar en común la felicidad.
Ese es nuestro combate de todos los días. Conservar la fe a lo largo de esta batalla significa renunciar todos los días al pecado y vivir como Hijo de Dios. En otras palabras, al despertarnos decir “renuncio al pecado y a todas sus obras; creo en el Padre, en Jesucristo, su Hijo Único, y en el Espíritu Santo”, y obrar como hijos de Dios, es decir, confiando en recibirlo todo del Padre.