Por Juan Ignacio Fernández Ruiz
El tema de la inmortalidad del alma humana, aunque parezca alejado de nuestras preocupaciones cotidianas, hunde sus raíces en las inquietudes más profundas del corazón del hombre, que desde siempre se cuestiona acerca del origen de la vida, del sentido de su propia vida y de si existe un más allá después de la muerte. Estas preguntas (y las respuestas que se den a ellas) tensionan nuestra existencia hasta en sus detalles más concretos.
Santo Tomás, como todo pensador profundo, se ha hecho cargo de este tema a lo largo de toda su producción académica: desde su juvenil Comentario a las Sentencias (II, d. 19, q. 1; IV, d. 50, q. 1, a. 1), pasando por las cuestiones disputadas específicas del tema (Q. D. De Anima a. 14; Quodl. X, q. 3, a. 2), hasta llegar a sus grandes síntesis doctrinales (SCG II, cc. 79-81; Comp. Th. p. 1, c. 84; S. Th. I, q. 75, a. 6).
Para los católicos, la inmortalidad personal del alma es una verdad de fe, definida por la Bula Apostolici regiminis (19/12/1513) en el Concilio Lateranense V. Pero santo Tomás sostiene que también es una verdad a la que se puede acceder mediante la luz natural de la razón (uno de los principales comentaristas de santo Tomás, Tomás de Vio o Cardenal Cayetano, opina, en contra de su maestro, que la inmortalidad del alma no es demostrable filosóficamente, sino solo tenida por revelación; y lo mismo opinaba el franciscano nominalista Ockham; mientras que para Kant no se puede llegar a la inmortalidad del alma con el uso especulativo de la razón, sino que es una verdad postulada por una exigencia práctica o moral).
Lo cierto es que, previo a la Revelación, ya Platón ofrecía argumentos racionales en favor de la inmortalidad del alma en el Fedón. Es más discutible si Aristóteles afirmó la inmortalidad del alma, aunque para el Doctor Angélico y su maestro san Alberto Magno la respuesta es positiva (los Padres Capadocios, por ejemplo, en general lo niegan; el franciscano Duns Escoto lo duda).
Antes de ofrecer la argumentación de Santo Tomás, queríamos hacer tres aclaraciones:
- Josef Pieper (tomista contemporáneo) dice que mortal o inmortal se predica del compuesto (el hombre, Juan), no de una parte suya (el alma de Juan), pero podemos decir que, si bien es cierto que Juan es mortal, sin embargo, puesto que una parte suya pervive luego de la muerte, entonces se puede llamar “inmortal”. Además, si bien el viviente es Juan, sin embargo, el alma de Juan, como diremos, es capaz de vivir por sí misma, aún sin comunicar la vida a su cuerpo orgánico; luego, siendo sujeto de la vida, se le puede predicar también la inmortalidad.
- Hablamos aquí de la inmortalidad de cada uno en algún aspecto del propio ser personal, no de la inmortalidad en sentido metafórico que se puede lograr a través de las generaciones (descendencia), por ejemplo, o por medio de los productos artístico-técnicos que uno puede dejar a la posteridad, o la supervivencia en los recuerdos de los seres queridos, etc. Tampoco hablamos de una inmortalidad impersonal, al modo como los panteístas dicen que luego de la muerte seguimos viviendo en la única substancia divina en la que nos fusionamos, o como los defensores de la transmigración de las almas (más conocida como reencarnación, por ejemplo, los pitagóricos, platónicos, budistas, etc.), quienes sostienen que el alma pasa por sucesivas vidas en cuerpos de especie idéntica o diversa.
- Cuando hablamos de “alma” tenemos que realizar un trabajo de depuración mental, pues al escuchar esta palabra se nos viene a la cabeza toda una suerte de imágenes que lejanamente se parecen a las que tenía en mente un Aristóteles o un Tomás de Aquino. En general, cuando pensamos en el alma, nos figuramos una especie de entidad fantasmagórica y preternatural, sutil, que habitaría en nuestro interior (vaya uno a saber dónde) y que sería objeto de creencia religiosa (o más bien de superstición anticientífica). El alma sería una especie de espíritu, como un ángel, dentro nuestro (un hombrecito interior u “homúnculo” como lo llama el conductista Skinner).
En Aristóteles, la noción de alma está tomada del mundo físico, a partir de la experiencia de los seres vivos. En efecto, “alma” en latín se dice anima (que traduce el vocablo griego psyché, de donde viene “psicología”), porque es lo que anima a un cuerpo dotándolo de vida, es decir, de automoción intrínseca dirigida a la perfección del mismo ser vivo. El alma no es una realidad completa preternatural, sino un co-principio (junto con el cuerpo orgánico) constituyente y estructurante de una realidad natural como son los seres vivos. Así, quizás nos sorprenda que para Aristóteles un peral o una cucaracha tengan alma, pero no diría lo mismo de un ángel (substancia separada de la materia o intelecto, según la terminología aristotélica), que, si bien tiene vida (y vida más perfecta que aquellos), sin embargo, no tiene un principio vital que anima a un cuerpo (alma), sino que es vida inmaterial.
El alma, entonces, es el primer principio vital de los vivientes, aquello por lo que en última instancia están vivos, se pueden mover, pueden sentir y, en el caso de los hombres, pensar. Dice Aristóteles que el alma es la perfección fundamental del cuerpo físico orgánico, que es apto para recibir la vida por parte del alma; y, siendo lo que da vitalidad al cuerpo y a cada una de sus partes orgánicas, es aquello por lo que remotamente se ejercen las operaciones vitales.
Es claro que las almas de las plantas (almas vegetativas o nutritivas) y de los animales irracionales (almas sensitivas) son mortales, pues ellas mismas no tienen vida, sino que por ellas tiene vida el compuesto anímico-corpóreo (no vive el alma de un perrito dálmata, sino el simpático dálmata gracias a su alma). Esto se manifiesta en el hecho de que todas las operaciones vitales de las plantas y los animales son anímico-corpóreas, son del compuesto o totalidad, y ninguna del alma sola. Como el obrar sigue al ser, si el alma no puede ejercer ninguna operación vital por sí sola, entonces no tiene el ser por sí sola, sino que da el ser al compuesto. Por tanto, al corromperse la materia de estos seres vivos, junto con ella perece también el alma (y el ser vivo mismo).
En cuanto a la inmortalidad del alma humana, que es nuestra preocupación para este artículo, seguiremos en la próxima entrega.
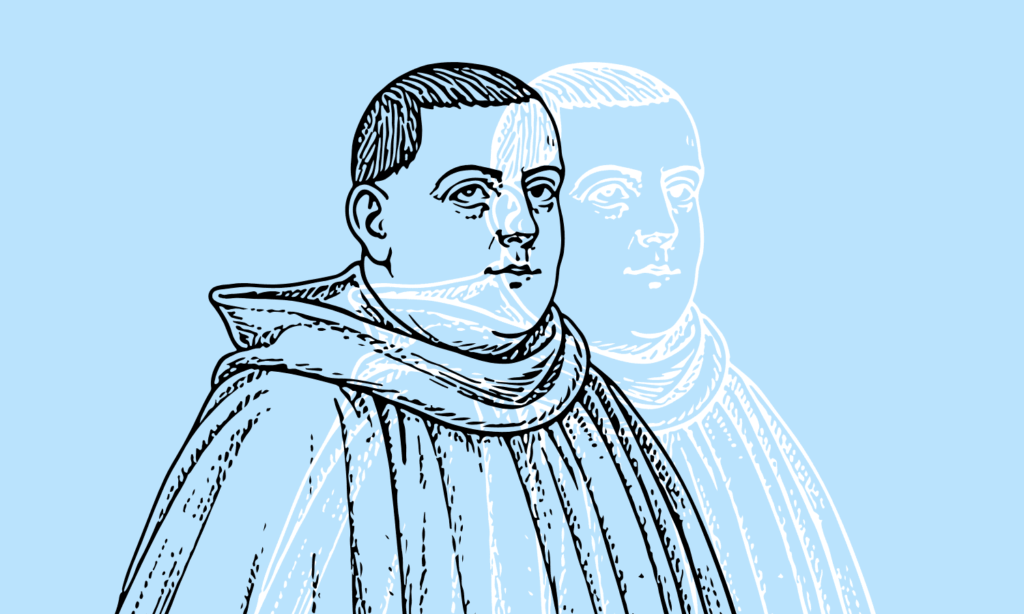






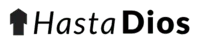
1 comentario en «La inmortalidad del alma humana, 1ra. parte»