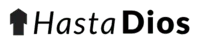¿Qué tipo de cambio se avecina en Irán?
Foreing Affairs – Noviembre/diciembre de 2025 Publicado el 14 de octubre de 2025
Por primera vez en casi cuatro décadas, Irán está a punto de un cambio de liderazgo, y quizás incluso de régimen. A medida que el reinado del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, se acerca a su fin, una guerra de 12 días en junio dejó al descubierto la fragilidad del sistema que construyó. Israel atacó ciudades e instalaciones militares iraníes, allanando el camino para que Estados Unidos lanzara 14 bombas antibúnkeres sobre instalaciones nucleares iraníes. La guerra expuso la enorme brecha entre la fanfarronería ideológica de Teherán y las limitadas capacidades de un régimen que ha perdido gran parte de su poder regional, ya no controla sus cielos y ejerce un control cada vez menor sobre sus calles. Al concluir la guerra, Jamenei, de 86 años, salió de su escondite para declarar la victoria con voz ronca, un espectáculo que pretendía proyectar fuerza pero que, en cambio, subrayó la fragilidad del régimen.
En el otoño del ayatolá, la pregunta central es si el régimen teocrático que ha gobernado desde 1989 perdurará, se transformará o implosionará, y qué tipo de orden político podría surgir tras él. La revolución de 1979 transformó a Irán de una monarquía alineada con Occidente en una teocracia islamista, convirtiéndolo prácticamente de la noche a la mañana de aliado estadounidense a enemigo declarado. Dado que Irán sigue siendo hoy un estado clave —una superpotencia energética cuya política interna define la seguridad y el orden político de Oriente Medio y repercute en el sistema global—, la cuestión de quién (o qué) sucederá a Jamenei reviste una enorme importancia.
En los últimos dos años —desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que solo Jamenei, entre los principales líderes mundiales, respaldó abiertamente—, la obra de su vida ha quedado reducida a cenizas por Israel y Estados Unidos. Sus protegidos militares y políticos más cercanos han sido asesinados. Sus aliados regionales se han visto obstaculizados. Su vasta empresa nuclear, construida a un coste exorbitante para la economía iraní, ha quedado sepultada bajo los escombros.
La República Islámica ha buscado convertir su humillación militar en una oportunidad para unir al país en torno a la bandera, pero las indignidades de la vida cotidiana son ineludibles. Los 92 millones de habitantes de Irán constituyen la mayor población del mundo que ha estado aislada del sistema financiero y político global durante décadas. La economía iraní se encuentra entre las más sancionadas del mundo. Su moneda, entre las más devaluadas del mundo. Su pasaporte, entre los más negados del mundo. Su internet, entre los más censurados del mundo. Su aire, entre los más contaminados del mundo.
Los lemas inamovibles del régimen —»Muerte a Estados Unidos» y «Muerte a Israel», pero nunca «¡Viva Irán!»— dejan claro que su prioridad es la rebeldía, no el desarrollo. Los cortes de electricidad y el racionamiento de agua se han convertido en elementos cotidianos. Uno de los símbolos centrales de la revolución, el hiyab obligatorio, que el ayatolá Ruhollah Jomeini, el primer líder supremo de la República Islámica, llamó en su día la «bandera de la revolución», está ahora hecho trizas, ya que un número creciente de mujeres desafían abiertamente la obligación de cubrirse el cabello. Los supuestos patriarcas de Irán no pueden controlar a las mujeres del país mejor de lo que pueden controlar su espacio aéreo.
Para comprender cómo llegó Irán a esta coyuntura, es necesario examinar los principios rectores de los 36 años de gobierno de Jamenei. Su mandato se ha basado en dos pilares: un compromiso inquebrantable con los principios revolucionarios tanto en el país como en el extranjero y un rechazo rotundo a la reforma política. Jamenei ha creído durante mucho tiempo que diluir los ideales y las restricciones de la República Islámica tendría el mismo efecto que la glásnost del líder soviético Mijaíl Gorbachov tuvo en su país: acelerar su muerte en lugar de prolongarla. Jamenei tampoco ha vacilado en su oposición a la normalización de las relaciones con Estados Unidos.
La edad, la inflexibilidad y la inminente partida de Jamenei han dejado a Irán suspendido entre una decadencia prolongada y una convulsión repentina. Tras la marcha de Jamenei, se vislumbran varios futuros posibles. La ideología totalizadora de la República Islámica podría desmoronarse en el cinismo autoritario que ha sido el sello distintivo de la Rusia postsoviética. Al igual que China tras la muerte de Mao Zedong, Irán podría recalibrar sus políticas sustituyendo su ideología rígida por un interés nacional pragmático. Podría redoblar la represión y el aislamiento, como ha hecho Corea del Norte durante décadas. El gobierno clerical podría ceder ante el dominio militar, como ha ocurrido en Pakistán. Y aunque cada vez es más improbable, Irán aún podría inclinarse hacia un gobierno representativo, una lucha que se remonta a la Revolución Constitucional de 1906. El camino de Irán será único, y su curso determinará no solo la vida de los iraníes, sino también la estabilidad de Oriente Medio y el orden mundial en general.
EL ESTILO PARANOICO
Los iraníes a menudo se consideran herederos de un gran imperio; sin embargo, su historia moderna ha estado marcada por repetidas invasiones, humillaciones y traiciones. En el siglo XIX, Irán perdió casi la mitad de su territorio ante vecinos depredadores, entregando el Cáucaso (que abarca las actuales Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Daguestán) a Rusia y cediendo Herat a Afganistán bajo presión británica. A principios del siglo XX, Rusia y el Reino Unido habían dividido el país en esferas de influencia. En 1946, las tropas soviéticas ocuparon e intentaron anexionarse Azerbaiyán iraní, y en 1953, el Reino Unido y Estados Unidos orquestaron un golpe de Estado que contribuyó a la destitución del primer ministro Mohammad Mosaddeq.
Este legado ha engendrado generaciones de gobernantes iraníes que ven conspiraciones por doquier, sospechando incluso de sus colaboradores más cercanos como agentes extranjeros. Reza Shah, fundador de la dinastía Pahlavi y un líder que muchos iraníes aún veneran, fue obligado a abdicar por las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, dada su presunta afinidad con la Alemania nazi. Desconfiaba de «todos y de todo», en palabras de su asesor Abdolhossein Teymourtash. «Realmente no había nadie en todo el país en quien Su Majestad confiara». Su hijo Mohammed Reza Shah sentía lo mismo. Las falsas promesas estadounidenses «me costaron el trono», concluyó, tras ser depuesto por la revolución de 1979. Una vez en el poder, Jomeini ejecutó a miles de opositores acusados de servir como agentes extranjeros; su sucesor, Jamenei, salpica casi todos sus discursos con referencias a conspiraciones estadounidenses y sionistas.
Esta profunda desconfianza no se limita a las élites; es un rasgo intrínseco del sistema político. Mi tío Napoleón , de Iraj Pezeshkzad —una apreciada novela iraní, posteriormente adaptada a una icónica serie de televisión en 1976—, satiriza a un patriarca familiar paranoico que ve conspiraciones extranjeras por todas partes, especialmente británicas. La novela sigue siendo un referente cultural, evocando la mentalidad conspirativa que aún define la política y la sociedad iraníes. Una Encuesta Mundial de Valores de 2020 reveló que menos del 15 % de los iraníes cree que «se puede confiar en la mayoría de la gente», una de las tasas más bajas del mundo.
En el estilo paranoico de Irán, los forasteros son vistos como depredadores, los internos como traidores y las instituciones se someten al control personal. Durante el último siglo, solo cuatro hombres han gobernado el país, con cultos a la personalidad que sustituyeron a instituciones duraderas y una política que oscila entre breves estallidos de euforia y largos años de desilusión. La República Islámica ha agudizado este patrón al dividir formalmente a sus ciudadanos en «de adentro» y «de afuera». En tal atmósfera de desconfianza, prevalece la selección negativa: se recompensa la mediocridad, se promueve la oscuridad y se valora la lealtad por encima de la competencia. El ascenso de Jamenei en 1989 fue un ejemplo clásico de esta dinámica, y es probable que los mismos criterios influyan en su plan de sucesión preferido. Esta arraigada cultura de desconfianza —moldeada por la historia, reforzada por los gobernantes e internalizada por la sociedad— no solo perpetúa el autoritarismo, sino que también inhibe la organización colectiva necesaria para un gobierno representativo. Seguirá proyectando una larga sombra sobre el futuro de Irán.
Las transiciones autoritarias rara vez siguen un guion, y la de Irán no será la excepción. La muerte o incapacitación de Jamenei sería el detonante más obvio del cambio. Impactos externos —un desplome de los precios del petróleo, el recrudecimiento de las sanciones, nuevos ataques militares de Israel o Estados Unidos— podrían desestabilizar aún más el régimen. Pero la historia demuestra que los detonantes internos inesperados —un desastre natural, la autoinmolación de un vendedor de fruta, una joven asesinada por mostrar demasiado cabello— pueden tener consecuencias igualmente importantes.
Durante casi cinco décadas, Irán ha sido gobernado por la ideología; sin embargo, su futuro dependerá de la logística: sobre todo, de quién pueda gestionar con mayor eficacia un país casi cinco veces más grande que Alemania, dotado de vastos recursos pero asediado por enormes desafíos. Ante esta volatilidad, el orden iraní post-Jamenéi podría adoptar diversas formas: un gobierno nacionalista autoritario, la continuidad del clero, el dominio militar, el resurgimiento populista o una singular combinación de estos. Estas posibilidades reflejan el faccionalismo del país. Los clérigos están decididos a preservar la ideología de la República Islámica. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) busca afianzar su poder. Los ciudadanos marginados, incluidas las minorías étnicas, exigen dignidad y oportunidades. La oposición está demasiado fragmentada para unirse, pero demasiado persistente para simplemente desaparecer. Ninguna de estas facciones es monolítica, pero son sus aspiraciones y acciones las que definirán la lucha por el tipo de país en el que se convertirá Irán.
IRÁN COMO RUSIA
La República Islámica actual se asemeja a la Unión Soviética en sus últimas etapas: sostiene su ideología agotada mediante la coerción, su liderazgo anquilosado teme las reformas y su sociedad se ha distanciado en gran medida del Estado. Tanto Irán como Rusia son países ricos en recursos con historias orgullosas, culturas literarias famosas y siglos de agravios acumulados. Ambos fueron transformados por una revolución ideológica —Rusia en 1917, Irán en 1979— que buscó romper con la historia y construir un orden radicalmente nuevo. Ambos intentaron vengar el pasado e imponer una nueva visión tanto en el país como en el extranjero, devastando no solo a sus propios pueblos, sino también a los estados vecinos. A pesar de sus ideologías opuestas —una militantemente atea, la otra teocrática—, los paralelismos son sorprendentes. Al igual que con la Unión Soviética, la República Islámica no puede alcanzar un acuerdo ideológico con Estados Unidos, su paranoia es autocumplida y el régimen lleva en sí mismo las semillas de su propia decadencia.
El colapso soviético se aceleró con las reformas de Gorbachov, que relajaron el control central y desataron fuerzas que el sistema no podía contener. En la década de 1990, la anarquía, el saqueo oligárquico y la abrumadora desigualdad alimentaron el resentimiento y la desilusión. De esa agitación surgió Vladimir Putin, exoficial de la KGB, la agencia de seguridad soviética, quien prometió estabilidad y orgullo, reemplazando la ideología comunista por un nacionalismo impulsado por el resentimiento. Como presidente, se ha presentado como el restaurador de la dignidad de Rusia y su legítimo lugar en el mundo.
Una trayectoria similar es posible en Irán. El régimen está en bancarrota ideológica y financiera, insensible a reformas genuinas y vulnerable al colapso bajo el peso de la presión externa y el descontento interno. Ese colapso podría crear un vacío que las élites de seguridad y los oligarcas se apresurarán a llenar. Podría surgir un hombre fuerte iraní —un exalumno del CGRI o de los servicios de inteligencia— que abandone la ideología chií en favor del nacionalismo iraní, impulsado por el agravio, como credo organizador de un nuevo orden autoritario. Algunos funcionarios prominentes pueden albergar tales ambiciones, como Mohammad Bagher Ghalibaf, actual presidente del parlamento iraní y ex alto funcionario del CGRI. Sin embargo, su larga vinculación con el sistema actual hace que estas figuras familiares sean improbables abanderadas de una nueva era. Es más probable que el futuro pertenezca a alguien menos visible hoy, alguien lo suficientemente joven como para escapar de la culpa pública por la catástrofe actual, pero lo suficientemente experimentado como para resurgir de entre los escombros.
Sin duda, los paralelismos son imperfectos. Para cuando la Unión Soviética se derrumbó, ya había entrado en su tercera generación de líderes, mientras que Irán apenas ahora está entrando en su segunda. E Irán no ha tenido ningún Gorbachov: Jamenei ha bloqueado la reforma precisamente porque cree que precipitaría la desaparición de la república.
Sin embargo, la verdad más importante permanece: cuando una ideología totalizadora se derrumba, a menudo deja tras de sí no una renovación cívica, sino cinismo y nihilismo. La Rusia postsoviética se caracterizó menos por el florecimiento democrático que por la búsqueda de riqueza a cualquier precio. Un Irán post-teocrático podría mostrar patrones similares: consumismo y consumo ostentoso como sustitutos de la fe perdida y el propósito colectivo.
Un Putin iraní podría adoptar algunas de las tácticas de la República Islámica, buscando la estabilidad sembrando la inestabilidad entre sus vecinos, amenazando los flujos energéticos globales, encubriendo la agresión con una nueva ideología y enriqueciéndose con otras élites mientras promete restaurar la dignidad de Irán. Para Estados Unidos y sus vecinos, la lección de Rusia es crucial: la muerte de la ideología no garantiza la democracia. Con la misma facilidad, puede dar lugar a un nuevo hombre fuerte, igualmente libre de escrúpulos, armado con renovados agravios e impulsado por nuevas ambiciones.
IRÁN COMO CHINA
Mientras que la Unión Soviética no se adaptó hasta que fue demasiado tarde, China sobrevivió mediante cambios pragmáticos en las décadas posteriores a la muerte de Mao, en 1976, priorizando el crecimiento económico sobre la pureza revolucionaria. El «modelo chino» ha atraído desde hace tiempo a los miembros de la República Islámica que desean preservar el sistema, pero reconocen que una economía en crisis y un descontento público generalizado exigen algún intento de reforma. En este escenario, el régimen seguiría siendo represivo y autocrático, pero suavizaría sus principios revolucionarios y su conservadurismo social en favor de un acercamiento a Estados Unidos, una mayor integración con el mundo y una transición gradual de la teocracia a la tecnocracia. La Guardia Revolucionaria conservaría su poder y sus ganancias, pero, al igual que el Ejército Popular de Liberación de China, pasaría de la militancia revolucionaria al corporativismo nacionalista.
Irán se enfrenta a dos obstáculos para seguir este modelo: establecerlo y mantenerlo. En China, la normalización de relaciones con Estados Unidos fue iniciada en la década de 1970 por Mao, fundador de la revolución comunista y primer líder del nuevo régimen. Pero fue su eventual sucesor, Deng Xiaoping, quien aprovechó esa oportunidad para reorientar al país desde la ortodoxia ideológica hacia el pragmatismo e impulsar reformas transformadoras. Irán ha producido aspirantes a Deng —incluidos el expresidente Hassan Rouhani y Hassan Khomeini, nieto del fundador de la revolución—, pero ninguno pudo superar a Jamenei y a los intransigentes afines, quienes durante mucho tiempo creyeron que cualquier compromiso con la ideología revolucionaria, especialmente el acercamiento a Estados Unidos, desestabilizaría el sistema en lugar de fortalecerlo.
En China, el acercamiento a Washington se vio facilitado por un adversario común en la Unión Soviética. En cambio, aunque Irán y Estados Unidos se han enfrentado ocasionalmente a enemigos comunes —incluido el dictador iraquí Saddam Hussein y grupos militantes como Al Qaeda, los talibanes y el Estado Islámico—, para Jamenei la hostilidad hacia Estados Unidos e Israel siempre ha sido primordial. Intentar el modelo chino requeriría que Jamenei, agonizante, abandonara su oposición de toda la vida a Washington, lo cual es muy improbable, o una sucesión diseñada para favorecer a un líder menos estridente.
Aun así, a Irán le podría resultar difícil seguir el ejemplo chino. La enorme fuerza laboral china le permitió sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, lo que le otorgó al Estado una renovada legitimidad y la confianza del público. Irán, en cambio, tiene una economía rentista más parecida a la rusa. Si el régimen abandona su ideología sin lograr mejoras materiales, corre el riesgo de perder su base actual sin ganar nuevos apoyos.
Un Irán menos ideológico que normalice sus relaciones con Estados Unidos y abandone su oposición a la existencia de Israel representaría una mejora significativa respecto al statu quo. Sin embargo, como demuestra la experiencia de China, el crecimiento económico y la integración internacional también pueden impulsar mayores ambiciones regionales y globales, reemplazando los desafíos actuales por otros nuevos. Y no está nada claro que Irán pueda mantener la estabilidad interna durante una transición tan turbulenta.
IRÁN COMO COREA DEL NORTE
Si la República Islámica sigue priorizando la ideología por encima de los intereses nacionales, su futuro podría asemejarse al presente de Corea del Norte: un régimen que perdura no gracias a la legitimidad popular, sino a la brutalidad y el aislamiento. Jamenei ha preferido durante mucho tiempo perpetuar el gobierno de un líder supremo, un clérigo austero comprometido con los principios revolucionarios de resistencia contra Estados Unidos e Israel y que defiende la ortodoxia islamista en el país. Sin embargo, casi cinco décadas después de 1979, pocos iraníes desean vivir bajo un sistema que los priva de dignidad económica y libertades políticas y sociales. Mantener un régimen así requeriría un control totalitario, y probablemente un arma nuclear para disuadir la presión extranjera.
En este escenario, el poder permanecería en manos de una pequeña camarilla o incluso de una sola familia. Aunque Jamenei podría intentar orquestar la sucesión a favor de alguien fiel a los principios revolucionarios, el grupo de candidatos viables es reducido, ya que pocos, o ninguno, clérigos de línea dura cuentan con una base de apoyo popular o legitimidad. Ebrahim Raisi, considerado en su momento el principal contendiente, falleció en un accidente de helicóptero en mayo de 2024 mientras ejercía como presidente de Irán. Esto deja al hijo de 56 años de Jamenei, Mojtaba, como el contendiente más destacado. Sin embargo, la sucesión hereditaria traicionaría directamente uno de los principios fundadores de la revolución: la insistencia de Jomeini en que la monarquía era «antiislámica».
Mojtaba nunca ha ocupado un cargo electo, prácticamente no tiene perfil público y es conocido principalmente por sus vínculos ocultos con la Guardia Revolucionaria. Su imagen evoca la continuidad de la generación de su padre, no el dinamismo de una nueva era. Los ridículos intentos de sus partidarios de compararlo con el dinámico príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, incluyendo campañas en redes sociales con la etiqueta #MojtabaBinSalman en persa, indican que incluso la base revolucionaria de Jamenei reconoce que una visión de futuro es más atractiva que una retrospectiva.
Otros contendientes de línea dura inspiran poca más confianza. El adusto presidente del Tribunal Supremo, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, de 69 años, es poco más que un juez de la horca, involucrado en docenas de ejecuciones; quizás su acto público más memorable fue morder a un periodista que había criticado la censura. Cualquier sucesión que involucrara a una figura de este tipo no se basaría en el consentimiento popular, sino en la lealtad del CGRI. Pero no está claro si los guardias seguirán delegando en los clérigos de la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de nombrar al próximo líder supremo, o si, llegado el momento, simplemente elegirán ellos mismos al próximo comandante en jefe de la república.
El modelo norcoreano también chocaría con una sociedad que aspira a la apertura y prosperidad de Corea del Sur. Pocos iraníes tolerarán un sistema que prioriza la ideología sobre el bienestar económico y la seguridad personal con mayor vehemencia que el actual. Un régimen totalitario requeriría encarcelamientos masivos en el país, el éxodo masivo de profesionales al extranjero y quizás un escudo nuclear para disuadir la presión extranjera. Sin embargo, a diferencia de Corea del Norte, Irán no puede aislarse herméticamente: Israel domina sus cielos y ha demostrado repetidamente su capacidad para atacar instalaciones nucleares, bases de misiles y altos mandos.
Si el próximo líder supremo es otro de línea dura, probablemente será una figura de transición: sostendrá el sistema por un tiempo, pero no forjará un nuevo orden estable. Ahmad Kasravi, un intelectual iraní laico asesinado por islamistas en 1946, escribió una vez que Irán le debía al clero una oportunidad de gobernar para que sus fallas pudieran ser expuestas. Tras casi cinco décadas de mala gestión teocrática, esa deuda ha sido saldada. Si la próxima era de Irán le pertenece a otro hombre fuerte, es poco probable que use turbante.
IRÁN COMO PAKISTÁN
Si el futuro de Irán está en manos del CGRI, Pakistán podría ofrecer el precedente más cercano. Desde la revolución, la República Islámica se ha transformado gradualmente de un estado clerical a un estado de seguridad dominado por la guardia. Nacido en 1979 como «guardianes de la revolución» —para protegerse de golpes extranjeros, disidencia interna y posibles deslealtades en el ejército del sha—, el CGRI se expandió drásticamente durante la guerra entre Irán e Irak. Posteriormente, se expandió a los negocios, los puertos, la construcción, el contrabando y los medios de comunicación, evolucionando hasta convertirse en una quimera: en parte fuerza militar, en parte conglomerado empresarial y en parte maquinaria política. Hoy, el CGRI supervisa el programa nuclear iraní, comanda milicias subsidiarias en toda la región y domina amplios segmentos de la economía. Su vasto alcance ha dado lugar a un Irán para el cual se aplica cada vez más el dicho sobre Pakistán: «No un país con un ejército, sino un ejército con un país».
Las inseguridades de Jamenei vinculan su gobierno con la Guardia Revolucionaria. Las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irak dieron al CGRI la autorización para ampliar su presupuesto y financiar y equipar a sus representantes en el extranjero, mientras que las sanciones enriquecieron a la organización al convertir los puertos iraníes en canales para el contrabando ilícito. Pero el CGRI no es un bloque cohesionado: es una constelación de cárteles rivales cuyas rivalidades —generacionales, institucionales y comerciales— se han contenido bajo la autoridad de Jamenei. Su salida probablemente sacará a la luz estas disputas.
Un escenario en el que el CGRI podría pasar del dominio al control absoluto implicaría que los guardias permitieran que la agitación se agravara antes de intervenir como «salvadores de la nación». Esto reflejaría al ejército pakistaní, que durante mucho tiempo ha justificado su dominio presentándose como el guardián de la unidad nacional contra la India y la desintegración interna. Para el CGRI, tal estrategia requeriría no solo marginar al clero, sino también cambiar el principio organizador del propio Estado de la ideología revolucionaria chií al nacionalismo iraní. Los clérigos invocan a Dios; los guardias invocarían al país.
Pero el dominio actual del CGRI no debe confundirse con popularidad. Su cúpula dirigente es elegida personalmente por Jamenei, rota con frecuencia para evitar que funcionarios individuales acumulen demasiado poder y está ampliamente asociada con la represión, la corrupción y la incompetencia. Como me dijo Siamak Namazi, un estadounidense que estuvo secuestrado por la organización durante ocho años: «Irán es hoy un conjunto de mafias rivales, dominadas por el CGRI y sus exmiembros, cuya mayor lealtad no es a la nación, la religión ni la ideología, sino al enriquecimiento personal».
Los asesinatos por parte de Israel de casi dos docenas de altos mandos del CGRI en sus búnkeres y dormitorios pusieron de relieve tanto la vulnerabilidad del grupo a la penetración como las debilidades de una institución que prioriza la lealtad ideológica sobre la competencia. Para que un régimen del CGRI perdure, casi con toda seguridad se requerirá una nueva generación de líderes, menos dogmáticos que los cultivados por Jamenei y capaces de atraer al público mediante el nacionalismo en lugar de la ideología clerical.
Si los guardias emergen como gobernantes de Irán, mucho dependerá del tipo de líder que se presente. Un comandante motivado por el agravio podría presentarse como un Putin iraní, sustituyendo el islamismo por el nacionalismo mientras continúa la confrontación con Occidente. Un oficial más pragmático podría parecerse a un Abdel Fattah el-Sisi iraní, preservando un régimen autoritario mientras busca una alianza con Occidente, tal como lo ha hecho el presidente de Egipto. La cuestión nuclear sería central. En sus escritos, los estrategas del CGRI a menudo contrastan los destinos de Saddam y el dictador libio Muammar al-Qaddafi —ambos carecían de armas nucleares y cayeron— con el régimen de Corea del Norte, que posee armas nucleares y ha sobrevivido. Un Irán liderado por el CGRI se enfrentaría al mismo dilema: buscar una bomba para sobrevivir o renunciar a ella por los beneficios del reconocimiento.
Al igual que Pakistán, ese Irán estaría definido menos por clérigos que por generales: nacionalistas, deseosos de avivar el ardor de su pueblo y siempre vacilantes entre la confrontación y el acuerdo con Occidente.
IRÁN COMO TURQUÍA
En términos de territorio, población, cultura e historia, Irán tiene pocos parientes más cercanos que Turquía, otro país musulmán, no árabe y profundamente orgulloso, lastrado por un largo legado de desconfianza hacia las grandes potencias. La experiencia turca bajo el presidente Recep Tayyip Erdogan ofrece un posible paralelo: elecciones que llevan al poder a un líder popular, reformas iniciales que resuena en la ciudadanía y, posteriormente, un deslizamiento gradual hacia un autoritarismo mayoritario camuflado en el lenguaje de la democracia.
Sin embargo, para que Irán siga ese camino, se requeriría un cambio institucional radical. Habría que desmantelar los estratos bizantinos de poder de la República Islámica —incluyendo la oficina del líder supremo, el Consejo de Guardianes y la Asamblea de Expertos—, integrar el CGRI en el ejército profesional y fortalecer las instituciones electas del país, en gran medida vaciadas. Sin estos prerrequisitos, no podrá arraigarse una política verdaderamente competitiva y responsable.
Irán, sin embargo, no empezaría desde cero. Como señaló el sociólogo Kian Tajbakhsh, la creación de miles de consejos locales y organismos municipales por parte del régimen generó «instituciones de doble propósito: creadas para servir a un orden autoritario, pero estructuralmente disponibles para apoyar la transición democrática, si se les daba la oportunidad». En efecto, los iraníes han practicado durante mucho tiempo las formas de gobierno representativo sin disfrutar de su esencia.
Un líder populista bien podría surgir de cualquier elección mínimamente justa. En un país que alberga tanto importantes recursos como una profunda desigualdad, el populismo ha sido una fuerza recurrente en la política iraní moderna. En 1979, Jomeini arremetió contra el sha y sus aliados extranjeros, prometiendo servicios públicos gratuitos, vivienda para todos y una riqueza petrolera que fluiría al pueblo en lugar de a una élite corrupta. Una generación después, Mahmud Ahmadineyad, un alcalde de Teherán poco conocido, llegó a la presidencia en 2005 con la promesa de poner «el dinero del petróleo en la mesa del pueblo». Ya sea mediante elecciones abiertas o competitivas, un Irán post-Jamenéi podría volver a presenciar el surgimiento de un político populista con credenciales nacionalistas y la capacidad de movilizar la ira contra las élites y los enemigos extranjeros.
Tal trayectoria no llevaría a Irán a la democracia liberal, pero tampoco perpetuaría el régimen clerical. Mezclaría la legitimidad popular con la autoridad centralizada, la redistribución con la corrupción y el nacionalismo con el simbolismo religioso. Para muchos iraníes, esto sería preferible a la continuidad de la teocracia o el régimen militar. Sin embargo, como ilustra la experiencia de Turquía, el populismo puede abrir la puerta no al pluralismo, sino a una nueva forma de autoritarismo: uno con respaldo popular y un mandato electoral.
ZENDEGI-E NORMAL
La historia aconseja ser humilde en la predicción. En diciembre de 1978, apenas un mes antes de la partida del sha, un destacado investigador estadounidense especializado en Irán, James Bill, escribió en Foreign Affairs que «la alternativa más probable» al sha sería «un grupo progresista de izquierdas de rango medio del ejército». Otros escenarios, sugirió, incluían «una junta militar de derechas, un sistema democrático liberal basado en modelos occidentales y un gobierno comunista». «Estados Unidos no debe temer», escribió Bill, «que un futuro gobierno en Irán sea necesariamente antitético a los intereses estadounidenses». Lo más sorprendente es que, apenas unas semanas antes de que los clérigos iraníes tomaran el poder, Bill predijo que «nunca participarían directamente en la estructura gubernamental formal». Los intelectuales iraníes también malinterpretaron los acontecimientos. Semanas antes de que Jomeini consolidara su teocracia y comenzara las ejecuciones masivas, uno de los principales intelectuales iraníes, el filósofo Dariush Shayegan, declaró: «Jomeini es un Gandhi islámico. Está en el centro de nuestro movimiento».
Así como 1979 desconcertó tanto a propios como a extraños, escenarios atípicos vuelven a ser concebibles. Dada la falta de alternativas, algunos iraníes recurren a Reza Pahlavi, el hijo exiliado del sha, cuyo amplio reconocimiento se sustenta en una industria digital artesanal de nostalgia por la era prerrevolucionaria. Sin embargo, tras pasar casi medio siglo en el extranjero, deberá superar la ausencia de organización y fuerza sobre el terreno para prevalecer en las despiadadas contiendas que definen las transiciones autoritarias. Otra posibilidad —quizás el mayor temor de muchos patriotas iraníes, incluyendo incluso acérrimos opositores al régimen— es una desintegración étnica al estilo yugoslavo. Las minorías iraníes podrían ver el debilitamiento del centro como una oportunidad para la revuelta o para empezar de nuevo. Sin embargo, a diferencia de Yugoslavia, Irán está anclado en una identidad mucho más antigua y coherente: más del 80 por ciento de los iraníes son persas o azeríes, casi todos hablan persa como lengua franca, e incluso grupos no persas se identifican con un Estado que tiene una historia continua de más de 2.500 años.
En esencia, Irán parece una vez más un país en disputa, con futuros que podrían divergir drásticamente. Estados Unidos y el resto del mundo se beneficiarían de una República Postislámica guiada por el interés nacional en lugar del dogma revolucionario. Como observó una vez el diplomático Henry Kissinger: «Hay pocas naciones en el mundo con las que Estados Unidos tenga menos motivos para disputar o intereses más compatibles que Irán». Sin embargo, la experiencia estadounidense en Afganistán e Irak subrayó los límites de la influencia extranjera: ni siquiera las grandes inversiones de sangre y dinero pueden determinar los resultados políticos. Rusia enfrenta limitaciones similares. Moscú podría preferir la continuidad de una República Islámica que pueda convertirse en una constante espina en el costado de Washington y una fuente de inestabilidad que aumente los riesgos energéticos globales. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Moscú no pudo evitar el colapso del régimen de Asad, su cliente en Siria. China, en cambio, tiene mucho más que ganar de un Irán que alcance su potencial como potencia energética que de un Irán que exporte inestabilidad.
Sin embargo, independientemente del grado en que las potencias extranjeras inclinen la balanza, Irán hoy es lo suficientemente grande y resiliente como para forjar su propio destino. Tiene todas las características de un país del G-20: una población educada y conectada globalmente, enormes recursos naturales y una orgullosa identidad civilizacional. Sin embargo, para los demócratas iraníes, el clima internacional difícilmente podría ser menos favorable. Los gobiernos occidentales que antaño defendieron la democracia han retirado recursos y están preocupados por su propio retroceso democrático. Estados Unidos ha recortado instituciones —como la Fundación Nacional para la Democracia y la Voz de América— que fueron fundamentales para su éxito durante la Guerra Fría. En este vacío, es más probable que Irán siga la tendencia global más amplia según la cual los caudillos ascienden enfatizando las virtudes del orden en lugar de la promesa de libertad.
La opinión mayoritaria quizá no determine la transición de Irán, pero en la medida en que los aspirantes políticos intentan apelar a ella, una realidad parece clara: los iraníes no anhelan eslóganes vanos, cultos a la personalidad ni siquiera ideas elevadas de democracia. Lo que más anhelan es un gobierno bien gestionado y responsable que pueda restaurar la dignidad económica y les permita vivir una vida normal , una «vida normal», libre del yugo asfixiante de un Estado que controla su vestimenta, su visión, su amor, a quién veneran e incluso su comida y bebida.
El mandato de la República Islámica ha supuesto medio siglo perdido para Irán. Mientras sus vecinos del Golfo Pérsico se convertían en centros globales de finanzas, transporte y tecnología, Irán malgastaba su riqueza en fallidas aventuras regionales y un programa nuclear que solo trajo consigo aislamiento, al tiempo que reprimía y desperdiciaba su mayor fuente de riqueza: su gente. El país aún cuenta con los recursos naturales y el capital humano necesarios para situarse entre las principales economías del mundo. Pero a menos que Teherán aprenda de sus errores y reorganice su política, su trayectoria seguirá siendo de decadencia en lugar de renovación. La pregunta no es si el cambio llegará, sino si finalmente traerá consigo la tan ansiada primavera, o simplemente otro invierno.