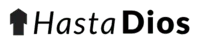A la hora de elegir al próximo Papa, los desacuerdos se centrarán en el «estilo» de la Iglesia: su forma de ser, su cultura y su mentalidad.
Por Austen Ivereigh para Financial Times, 26 de abril de 2025
Hoy, los cardenales lloran y entierran al papa Francisco. Mientras lo hacen, se mirarán discretamente, preguntándose quién será el siguiente.
Los nervios estarán a flor de piel ante la elección del 266.º sucesor de San Pedro, pero no estarán solos. Los cardenales creen que su tarea es discernir la elección de Dios y contar con la ayuda del Espíritu Santo. Para ello, deben considerar el estado del mundo y de la Iglesia, escucharse atentamente unos a otros y mantener la mente y el corazón abiertos. Desde el lunes hasta el cónclave a principios de mayo, comenzarán a perfilarse los contornos del próximo papado, en las conversaciones diarias en el aula sinodal y en las reuniones informales vespertinas donde se barajarán nombres. «He oído hablar muy bien del cardenal X. ¿Qué sabe usted de él?»
Al igual que al comprar una propiedad, una cosa es hacer una lista de las cualidades ideales y otra muy distinta analizar lo que realmente hay en el mercado. Ningún cardenal puede satisfacer todas las expectativas: hay que tomar decisiones, que a su vez reflejan prioridades. Es aquí donde las perspectivas varían. Pero el cliché del Cónclave de una batalla entre bloques de «progresistas» y bloques de «conservadores» que discuten sobre cuestiones éticas o doctrinales es quizás la forma menos útil de enmarcar esos desacuerdos.
En gran medida, esto era cierto en su momento, cuando las elecciones papales las decidían los europeos. Pero hoy la Iglesia católica es una institución universal y multipolar, compuesta por numerosos «centros», un hecho que Francisco —el primer papa no europeo en muchos siglos— intentó reflejar en la diversidad de sus nombramientos.
Actualmente, los cardenales provienen de 94 países diferentes. Si bien Europa sigue siendo el mayor centro de la jerarquía, con 53 electores, sus congregaciones están disminuyendo rápidamente. La mayoría de los católicos actualmente se encuentran en América, donde hay 37 electores. Sin embargo, las congregaciones están creciendo con mayor rapidez en Asia y África, donde hay 23 y 18 electores respectivamente.
Mientras la Iglesia en Occidente lucha por mantener su cuantioso legado de propiedades, en los continentes del sur carece de los recursos para construir iglesias y escuelas con la suficiente rapidez para una congregación en expansión. Las diferencias culturales influyen cada vez más en el debate sobre cuestiones éticas, pero no se trata tanto de desacuerdos sobre la doctrina en sí, sino de cómo se aplica.
Es más útil enmarcar las diferencias entre los cardenales en términos de cómo la Iglesia evangeliza. ¿Cómo debería llevar el Evangelio a la sociedad para crear un hogar que refleje mejor lo que Jesús llamó el «Reino de Dios»? Esto se refiere a lo que podríamos llamar el «estilo» de la Iglesia: su forma de ser, su cultura, su mentalidad. Y aquí algunas de las diferencias entre los cardenales son profundas, como se revela en sus respuestas a la era de Francisco.
Las reformas del difunto Papa reflejaban su profunda comprensión de lo que la Iglesia debía hacer en lo que él llamaba el «cambio de era», marcado por la expulsión general del cristianismo de la ley y la cultura. Francisco deploró la «visión negativa» de la disminución de la relevancia social de la Iglesia, contrastándola con lo que él llamaba la «visión perspicaz». La visión negativa, nacida de la frustración por la pérdida de prestigio, busca recuperar o reforzar aquello a lo que se aferra. Su crítica a la secularización enmascara lo que Francisco llamó una «nostalgia de un mundo sacralizado, una sociedad pasada en la que la Iglesia y sus ministros tenían mayor poder y relevancia social».
La perspectiva perspicaz, en cambio, entiende los dramáticos cambios de las últimas décadas como una conmoción divina que brinda a la Iglesia la oportunidad de transformar tanto su cultura interna como su relación con el mundo, para vivir mejor lo que Francisco llamó «el estilo de Dios». El año pasado, habló de la necesidad de abrazar un «cristianismo minoritario o, mejor aún, un cristianismo de testimonio». Este es un testimonio de misericordia y alegría, de humildad y servicio, de sencillez y libertad, de un amor que perdona, en el que la Iglesia, liberada de ataduras, puede reflejar mejor la manera en que Dios se relaciona con la humanidad y construir un mundo más fraterno.
En su ejercicio del papado, Francisco nos dio una lección magistral del estilo de Dios. Fue un evangelizador cautivador, un maestro convincente, atractivo y humilde, atento a la complejidad de la vida de las personas. Sin miedo a la diversidad, dejó que todos fueran vistos, especialmente a aquellos marginados por la sociedad. La gran afluencia de público en Roma esta semana es prueba de su profundo impacto.
Sin embargo, este estilo incomodó a muchos líderes de la Iglesia, especialmente en Estados Unidos y Europa del Este, donde el catolicismo, en su lucha cultural, sigue siendo fuerte. En este contexto, Francisco es acusado de minimizar las exigencias de la doctrina y de comprometer la claridad de la enseñanza de la Iglesia. Estas críticas revelan la idea a la que algunos cardenales —no la mayoría, pero sí muchos— siguen aferrados: la de una institución que moraliza mediante la enseñanza, que exige lealtad, confiere una identidad cultural y busca alianzas de poder.
Pero el mundo para el que se creó esa institución ha evolucionado. El futuro de la Iglesia reside ahora, como en los primeros siglos, en su testimonio desde abajo, en su capacidad de acompañar a quienes buscan, a quienes buscan y a quienes sufren en este mundo. La lucha del cónclave de 2025 no girará en torno a la doctrina, sino en torno a si el declive del cristianismo institucional se percibe como un llamado a retroceder y redoblar esfuerzos, o a despertar a la conversión que Francisco encarnó con tanta fuerza.