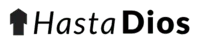Imagina que estás frente a la monumental obra de Murillo, «Adoración de los pastores», en el Museo del Prado. Ante ti se despliega un momento sagrado y lleno de humanidad, envuelto en la penumbra de un portal humilde. Al centro, el Niño Jesús descansa, irradiando una luz que ilumina y transforma. Es imposible no dejarse atraer por su resplandor, que guía la mirada y el corazón hacia el milagro central de la escena.
El claroscuro domina la composición, siguiendo la influencia de Ribera, un referente para Murillo y otros artistas del barroco español. La luz que emana del Niño no solo cumple una función narrativa —al destacar su divinidad—, sino que también organiza la escena de forma magistral. Observa cómo esta luz baña suavemente el rostro de María y resalta la piel tersa del Niño, en contraste con las sombras profundas que envuelven a los pastores. Este recurso genera un efecto dinámico: la luz no permanece estática, sino que parece irradiar en ondas hacia los demás personajes, tocando incluso a los animales que permanecen en un segundo plano.
San José se encuentra en un lugar discreto, como es habitual en la iconografía de la Natividad. No obstante, su postura y expresión reflejan un papel de silenciosa fortaleza. Observa cómo Murillo lo presenta contemplando al Niño desde un lugar de recogimiento, con una actitud de protector que, aunque en las sombras, ilumina con su ejemplo de humildad y confianza. La luz apenas roza su rostro, pero resalta sus manos, símbolo de su oficio y de su constante entrega como custodio de la Sagrada Familia. Este detalle, aunque sutil, nos recuerda que San José, en su discreción, sostiene la trama de este milagro.
Detente en el pastor en primer plano. Sus pies desnudos, robustos y marcados por el trabajo, son un detalle exquisito en esta obra. El tratamiento técnico de Murillo es tan preciso que puedes sentir la dureza de la piel curtida por el campo. Este contraste entre lo rústico y lo divino no solo refleja el virtuosismo del pintor, sino que también añade profundidad simbólica: estos pies, que han recorrido caminos arduos, ahora encuentran descanso ante el misterio de Belén.
El color, en esta obra, tiene una intención clara. Los tonos terrosos y oscuros que dominan la paleta enmarcan y acentúan los destellos de luz. Fíjate en cómo el ocre luminoso de la espalda del pastor guía tu mirada hacia el Niño, creando un diálogo entre las figuras. Este uso del color no solo organiza visualmente la composición, sino que también añade calidez a la escena, reforzando el sentido de proximidad y ternura. Las pinceladas suaves y fluidas de Murillo, especialmente visibles en los pliegues de las telas y los contornos de las figuras, dotan a la escena de una textura casi táctil, invitándote a tocar con los ojos.
Mientras te detienes, los rostros comienzan a hablarte. Los pastores, arrodillados y llenos de asombro, parecen descubrir que están en presencia de algo más grande que ellos mismos. Observa cómo la luz acaricia sus facciones, destacando las arrugas que narran vidas de trabajo duro. Sus expresiones, iluminadas con suavidad, nos invitan a leer más allá de lo físico: en sus ojos brilla la maravilla de haber sido testigos del milagro. Entre ellos, una anciana con una canasta de huevos extiende su ofrenda con humildad, mientras una ligera penumbra acaricia su perfil, dando profundidad y realismo a la escena.
Detente un momento en María. La luz que la envuelve es diferente: no es una luz directa, sino reflejada, como si el Niño fuera la fuente y ella, el espejo que la amplifica. Este detalle, tan sutil como poderoso, refuerza su papel como Madre y mediadora, irradiando ternura y serenidad.
Los detalles del lienzo enriquecen la escena. Las texturas de los tejidos, el humilde cesto, el bastón de José: todo parece enraizar la escena en la vida cotidiana. Fíjate en las pinceladas, especialmente en las que Murillo utiliza para sugerir la rugosidad de las telas o la suavidad de los rostros. Este contraste entre lo minucioso y lo etéreo da a la obra una dimensión táctil, casi palpable, que la hace aún más real. Además, la composición, con sus líneas diagonales y radiales, organiza dinámicamente a los personajes en torno al Niño, guiando tu mirada desde la base de la escena hacia el foco luminoso.
Al dar un paso atrás, contemplas toda la composición y notas cómo los personajes forman un círculo alrededor del Niño. Ese círculo no está cerrado: hay un espacio vacío, como si el pintor hubiese pensado en ti. De pie frente al cuadro, te sientes parte de la escena, invitado a inclinarte en adoración junto con los pastores y a presentar tu propia ofrenda, tal como hicieron ellos.
La obra de Murillo, con su luz y su humanidad, no solo refleja el espíritu del barroco español, sino que trasciende su tiempo. Nos habla hoy con la misma fuerza, recordándonos que la Navidad no es solo un recuerdo, sino una realidad viva que transforma. Quizás al salir del museo no veas la luz del Niño reflejada en el cuadro, pero tal vez la encuentres en tu interior, iluminando las sombras de tu vida, como lo hace desde hace siglos con todos los que se acercan a contemplarla.
Lic. Carola Foster, Editora de Arte y Cultura